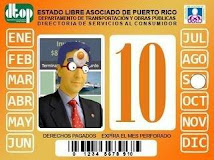Quisiera hacer una aclaración antes de continuar… Algunas personas creen que los procesos históricos se desarrollan bajo unos principios “naturales”, donde la “lógica” es el motor principal, que el proceso mental de cada individuo en un momento lo hace a su vez prisionero de sus circunstancias, y lo llevan en el colectivo a actuar de una manera, “obvia” para esa época…
En cierto sentido, ese principio de naturaleza humana puede darse, pero en el macro-mundo, el poder actúa también como tal, como un PODER, y existieron (y existen) clases dominantes que asumieron, y asumen, un protagonismo y un control sobre las sociedades, tanto ahora como en el pasado.
Algunos pensarán que esta visión pertenece a una mentalidad donde se acepta la “conspiración” como eje del análisis político. Si el “conspirar” implica el unirse contra un particular o contra un grupo, entonces acepto el término por estar relacionado a la dinámica del poder. Pero, si la utilización del término se utiliza peyorativamente para implicar que el análisis político que hago está guiado por una paranoia o un padecimiento mental, entonces lo tomo como un buche de sangre que desea ignorar los mecanismos de dominio de unas clases sociales sobre otras.
Por esto he publicado las fotos del “artista” Jack Delano para la United States Office of War Information, y en esta reflexión incluyo una foto de Santa Cruz, una isla muy cercana a Vieques y Culebras. ¿Por qué Delano retrata esta isla cercana a Vieques…? ¿Por qué la milcia de USA estaría interesada en estudiar el terreno de Santa Cruz…?; ¿para desplazar poblaciones allá…?
El Plan Drácula
La mayor cantidad de emigración de puertorriqueños hacia los USA se da bajo el gobierno de José Luis Alberto Muñoz Marín como gobernador. En el programa “La Voz del Centro”, Ángel Collado Schwarz entrevistó al Licenciado Carlos Mondríguez, en un programa que titularon “Los nexos de Luis Muñoz Marín con los Estados Unidos hasta el 1932”.
En este programa se habla acerca de la primera esposa de Muñoz, llamada Muna Lee, y se señala que trabajaba para el servicio secreto de los USA. Mario Pérez Miranda, en otra entrevista de “La Voz del Centro”, titulada “Muna Lee: Poeta, esposa de Muñoz Marín, funcionaria en Washington” abunda mucho más en esta figura de “enlace” de Muñoz con la inteligencia de USA.
Insisto en mi planteamiento: La gran emigración de puertorriqueños a USA fue parte de un plan de la Metrópoli para “aliviar” una colonia que presentaba síntomas de malestar por su estado político y económico. Con una familia dividida, una parte en el territorio colonial y otra en la Metrópoli, ¿cómo era posible construir una agenda de país…? Este era el problema que crearía la emigración. Y Muñoz Marín, como la ficha política que fue para la Metrópoli, NO estaba ajeno a muchos de esos planes.
Para algunos resultaría inconcebible una “conspiración” tal. Esta ingenuidad se debe a veces a una falta de conocimiento del carácter MILITAR de la COLONIA que es Puerto Rico.
En Puerto Rico ha habido una intervención MILITAR en el manejo poblacional, mayormente debido a las propiedades que la milicia de USA acaparó en Puerto Rico. El libro escrito por Ronald Fernández, “The disenchanted Island: Puerto Rico and the United States in the Twentieth Century”, Second Edition (1996), resalta cómo el ejército operaba en cuanto a sus planes de “organizar” la población puertorriqueña, específicamente en Vieques:
It was an unorthodox request: Not only did the entire population of Vieques have to leave their island forever but, said Secretary of Defense Robert McNamara, they also had to take their cementeries with them. In another reevaluation of Vieques’s role, the Navy planned to use the island “for overt and covert training and/or staging of U.S. and foreign forces.” That meant Vieques would be permanently closed to Puerto Rico civilians, especially those who on All Saints Day put flowers on the graves of loved ones. The secretary’s plan included digging up the corpses of dead Viequesans and (presumably) reburying them wherever McNamara and the president decided the 8,000 displaced Viequesans would live. (p. 201)The Dracula Plan was part of the navy’s continued expansion. The stumbling block was world opinion. What would people say about Americans moving bones in order to fire missiles meant to kill people? (p. 202)
EMPIEZA TRADUCCIÓN
Se trata de una petición poco ortodoxa: no sólo la totalidad de la población de Vieques tiene que salir de su isla para siempre, pero, dijo el Secretario de Defensa Robert McNamara, también tenían que tomar sus cementerios con ellos. En otra reevaluación del papel de Vieques, la Marina tiene previsto utilizar la isla “para el entrenamiento abierto o encubierto y/o andamiaje (militar) de EE.UU. y las fuerzas extranjeras.” Ello significaría que Vieques estaría permanentemente cerrada a la población civil de Puerto Rico, especialmente a los que en el Día de los Muertos van a poner flores en las tumbas de sus seres queridos. El plan del secretario del incluía el compromiso de la exhumar los cadáveres de los viequenses (presuntamente) enterrándolos dondequiera que McNamara y el presidente decidiesen irían los 8,000 desplazados pobladores viequenses fuesen a vivir. (pág. 201)El Plan Drácula fue parte de la continua expansión de la Marina. El escollo fue la opinión mundial. ¿Qué dirían acerca de unos estadounidenses que muven los huesos (de cadáveres) y a la vez disparan (allí) unos misiles destinados a matar personas? (pág. 202)
TERMINA TRADUCCIÓN
En una visita que yo hicera hace unos años a la Fundación Luis Muñoz Marín, en mis vacaciones de verano, conocí a una maestra que estaba haciendo una investigación para una tesis acerca de Luis Muñoz Marín. Ella trabajaba en una escuela intermedia del sureste de la Isla y estudiaba en el Centro de Estudios Avanzados.
En un momento, ella se me acercó porque me escuchó insistir en buscar una información acerca de Clara Lair, ya que en la casa museo de Doña Felisa Rincón de Gautier tenían mucho más documentación disponible que en ese lugar. La maestra, que se llamaba Evelyn Vélez Rodríguez, que estaba en una de las mesas de la Biblioteca de la Fundación, me orientó y por curiosidad le pregunté en qué trabajaba.
Me dijo que leía unas transcripciones de unas grabaciones de Luis Muñoz Marín para una reciente investigación que hacía. Ella me dijo que Muñoz tenía la costumbre de cargar con una grabadora y grababa en ella su pensar, para luego llevársela a su secretaria para que transcribiera su discursar. Recordé su apellido y le pregunté si ella era la que había escrito el libro “El Plan Drácula”, que habían comentado y reseñado en ese tiempo en un programa radial, y para mi sorpresa, ella era la esritora…
Me alegré al saber que una maestra de una escuela pública intermedia estuviese investigando historia. Me sentí orgulloso de ser maestro y de conversar con una persona tan brillante como ella.
Posteriormente adquirí su libro, cuyo título completo es “Proyecto VC: Negociaciones secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina, Plan Drácula”, VC se refiere a Vieques y Culebras, y pude comprender mejor las dimensiones de la intervención militar en Puerto Rico. El libro, aunque es pequeño, tiene bastante evidencia documental y fotográfica que muestra parte de las fuentes que utilizó en su tesis, de la cual está asentado su libro.
Por esto, no resulta extraño que piense que en una Isla como la nuestra, donde la milicia tuviese más de 20 propiedades, entre estas varias bases, el propio ejército estuviese relacionado con los planes de desplazamiento de la población puertorriqueña a los USA, tal como estuvo relacionado con el desplazamiento de viequenses a la isla de Santa Cruz, y por eso, las fotos de Jack Delano no eran unas simples tomas de un “artista” sino que cumplían con una misión que le encomendó la inteligencia militar, en este caso la “United States Office of War Information”.
Una de las emigraciones más grandes a nivel mundial: ¿Casualidad o causalidad…?
Antes de continuar, debemos recordar dos premisas:
1. la emigración es un fenómeno que supera históricamente el concepto de “nación”;
2. la emigración de los puertorriqueños a los USA durante el pasado siglo XX tenía características catastróficas en cuanto a cantidad de puertorriqueños que se mudaron a la Metrópoli y formó parte de un plan político y militar para “enfriar” la situación de malestar que crearon las políticas coloniales en Puerto Rico;
Habíamos dicho que en Puerto Rico, tanto bajo el régimen colonial español como en el de USA, se asumió una “otredad” para definir lo que era el ser puertorriqueño. Sin embargo, los hermanos puertorriqueños que se mudaron a los guetos de USA tuvieron que trasladar esa “otredad” a un ambiente mayormente poblado por habitantes de la Metrópoli, en nuestro caso, rodeados además por los guetos de otros sectores de emigrantes tanto de Europa como más recientemente de Latinoamérica.
Aunque no comparto algunas visiones políticas que exponen Jorge Duany y Emilio Pantojas-García en su escrito “Fifty Years of Commonwealth: The Contradictions of Free Associated Statehood in Puerto Rico”, donde tratan de expiar los mitos que ha creado el nuevo cambio de piel de la colonia con el ELA, es interesante ver algunos datos que presentan y no se pueden escapar del análisis.
Revisemos una de las tablas de las páginas 26 y 27 del referido escrito…
Table 1: Net Migration from Puerto Rico to the United States, 1900-1999
| Years | Number of persons |
| 1900-1909 | 2,000 |
| 1910-1919 | 11,000 |
| 1920-1929 | 35,638 |
| 1930-1939 | 12,715 |
| 1940-1949 | 145,010 |
| 1950-1959 | 446,693 |
| 1960-1969 | 221,763 |
| 1970-1979 | 26,683 |
| 1980-1989 | 490,562 |
| 1990-1999 | 325,875 |
| Total | 1,717,969 |
Desde el 1900 hasta el 1939 emigró hacia USA unos 61,353 puertorriqueños. En la siguiente década, del 1940 al 1949, la cantidad se duplicó aumentando unas 2.36 veces o dos y un tercio, la cantidad de emigrantes de los últimos 40 años…
No es casualidad que en esa época de convulsión nacionalista salieran tantos puertorriqueños de la Isla. Ese impacto de revolución y de persecusión contra la manifestación del amor a la nación puertorriqueña, lo llevó esa generación a la Metrópoli.
Tampoco es casualidad que bajo el mandato de Luis Muñoz Marín y el gobierno de Roberto Sánchez Vilella, de las dos décadas entre 1950 y 1969 haya obtenido la escandalosa cantidad de 668,456 emigrantes puertorriqueños a USA. Muñoz dominó entre el 1949 y 1964, Sánchez Vilella entre el 1965 y 1968, y ese último año de la década en 1969 lo gobernó Luis A. Ferré quien a pesar de pertenecer a otro partido, recibió ayuda directa de la Marina de los USA en los comicios de 1968. Esta cifra superaba por mucho a aquel Plan Drácula que años más tarde fuese publicado por historiadores.
¿Quiénes NO son de aquí…?
No he planteado esta pregunta con el ánimo de tener una contestación certera y completa. Mi intención ha sido presentar una complejidad en este asunto de la emigración de los puertorriqueños a USA, que incluye unos ingredientes que no aparecen en otros contextos de emigración, menos de emigración a USA donde la política hacia los habitantes de América Latina ha sido de puertas cerradas. Nuestra emigración hacia los USA fue más “controlada” en este sentido para que despobláramos la Isla y llegáramos a los designados lugares de pobreza de la Metrópoli.
El Profesor Luis A. López Rojas, autor del libro “La mafia en Puerto Rico: Las caras ocultas del desarrollo”, ha descrito esos años del Plan Teodoro Moscoso con mucha elocuencia, y explica cómo el crimen ORGANIZADO utilizó la emigración de Puerto Rico a USA como un puente para esconder sus negocios turbios. Es decir, desde las fuerzas armadas de USA, hasta la misma mafia, armaron toda una agenda para vivir y aprovecharse de la división de la familia puertorriqueña. Y esta división tenía objetivos políticos y económicos…
Antes de contestar la pregunta en la negativa, la debo contestar en la afirmativa: Son de aquí los que afirman la patria puertorriqueña, los que afirman la nación puertorriqueña, ya sea los que vivan aquí en la Isla, como los que vivan allá, en las fauces de la bestia…