
“Patria” versus “Nación”: Otredades de la Metrópoli española y la Metrópoli anglosajona y; el ejército que dividió la nación puertorriqueña.
El evento de la emigración es un fenómeno natural desde que el ser humano es ser humano. Mientras que la “nación” es un concepto muy reciente en la historia de la humanidad, y en cierto sentido, es una construcción social, política y económica que trata de crear fronteras para acaparar recursos (“Naciones y nacionalismo desde 1780” de Eric Hobsbawm).
Antiguamente, cuando los recursos en ciertas fronteras eran escasos, entonces las poblaciones se movían de un área y si existían condiciones para la convivencia común, o sea, si los recursos eran muchos y la población cercana al recurso era poca, al igual que poca era la población lejana que se acercaba al recurso, entonces la movilización hacia otra área y la convivencia era viable.
En lo que hoy conocemos como España, convivían poblaciones judías, moras y cristianas, sin mayores conflictos… Hasta que Isabel, “la Católica”, estableció un nuevo concepto de “patria”, donde se descartaba tanto al moro como al judío… y esa convulsión social coincidió con los viajes de Cristóbal Colón al recién conocido continente americano, o la confundida “India”… No sería extraño pensar que gran parte de esa comunidad marginada en la nueva España católica, llegaría en escapada a este nuevo mapa que ampliaba la sed europea…
Lo mismo ocurrió con los USA que expandieron su territorio desde el este hacia el oeste, asumiendo una idea en su imaginario de que dicha expansión era parte de su “destino” como “nación”. Esta expansión política y económica aplastó a muchas culturas indígenas, así como la “conquista” española aplastó a muchas culturas en el “nuevo” continente americano. En este sentido, este tipo de “emigración” se manifestó de facto como una INVASIÓN…
Y aquí es que debemos distinguir el fenómeno de la emigración de los puertorriqueños a USA… La INVASIÓN de los USA a Puerto Rico creó un nuevo espacio colonial, donde enantes estaba plagado por los organismos, políticos, económicos y culturales de España. A través del tiempo, bajo el régimen español, la población mayormente de la Metrópoli fue pasando a un segundo plano, creando un nuevo sector poblacional “criollo” que poco a poco fue ignorado por la Metrópoli y en nuestro caso, a la hora de las invasiones “extranjeras” como las inglesas u holandesas, advino un protagonismo guerrerista del “criollo”, y se fue construyendo además un enclave de subsonciencia patria puertorriqueña.
El arraigo a la tierra se fue afincando desde ese podio de la defensa contra el “extraño”. Sin embargo, ¿qué intereses defendían aquellos pobladores de Puerto Rico…?; ¿los de España…? Y si España era defendida desde esta isla, ¿por qué a la hora de España enviar soldados de “allá” hacia “acá”, “aquellos” recursos eran “tímidos” y no arriesgaban sus vidas, en cuanto a números, como los de “acá”…? Esa “otredad”, se manifestó en el riesgo de la vida en las batallas contra los invasores, y en otras manifestaciones culturales, fue creando en Puerto Rico una nueva conciencia de que los de “aquí” eran distintos a los de “allá”…
Por eso, a partir de esas invasiones del siglo 18 y 19, se dice que se fue construyendo una “conciencia de PATRIA”… Este proceso de construcción cultural y nacional no se daba de un día para otro y fue entonces, cuando la patria puertorriqueña estaba en un proceso de construcción dentro del coloniaje español. En ese proceso de construcción, los USA invaden a Puerto Rico y nos toman como una nueva Metrópoli…
Anteriormente dije, “conciencia de PATRIA”, porque ese era el concepto que desarrollamos en el espacio de la colonia española. El concepto “PATRIA” tiene su raíz en el término “padre”, o “paternidad”, lo que define en el imaginario de la construcción de una agenda para el nuevo país descolonizado una pregunta, o problema, como constructo teórico-científico: ¿quién es nuestro “padre” o nuestra “PATRIA”…? o; ¿A quién le debemos la “paternidad”, para honrarla, como dicta el mandamiento: “Honrarás a padre y madre…”?; ¿a España…?; ¿o a Puerto Rico…? Algunos, para separar a los intereses políticos de España de lo intereses de Puerto Rico, le decían entonces a la Metrópoli: la “MADRE” patria, que es lo mismo que decir, “la madre del padre…”, que sería un aforismo que se refiere a la “abuela”…
Sin embargo, la nueva Metrópoli de 1898, los USA, vino a Puerto Rico con otro imaginario de país: La “NACIÓN”… Y ese término se refiere al lugar donde se NACE… Claro, el extranjero ama al lugar donde nace, y además NO nace “AQUÍ”, sino “ALLÁ”, por lo tanto, la nación del extranjero está allá, ¿y la nuestra…?
Es aquí que los nuevos colonizados asumen otro imaginario de liberación “contestatario”: si los de “allá” son una “nación” y nosotros somos distintos a ellos, entonces, nosotros somos OTRA “NACIÓN”… Nuestra nación se define de nuevo en la “otredad”… Pero esa “otredad” es muy distinta a la “otredad” que teníamos con España. Lo que somos depende en gran parte de lo que es la Metrópoli: para definirnos como “distintos”, partimos de la premisa de quién es el “otro”. En este sentido, la DEPENDENCIA colonial invade hasta la conciencia patria porque para definirnos “necesitamos” del “otro”.
No sé si sea atrevido al decir esto pero, creo que en su origen, el concepto “patria” mayormente tiene lazos con la concepción del discurso de un estado identificado con los medios de producción de estructuras económicas feudales-agrícolas y, el término “nación” está más atado a los medios de producción indistriales-capitalistas, quizás por un asunto de perspectiva temporal o histórica en cuanto a proyecto de país, según lo iban definiendo los teóricos o filósofos de la política.
La genialidad del discurso de Pedro Albizu Campos, residía en esa metamorfosis de agenda política: antes, la “PATRIA” prevalecía en el verbo de los defensores de la liberación colonial, mientras que en los 1930’s y los 1940’s, el término “NACIÓN” prevalecía en la nueva lucha anticolonial contra la nueva Metrópoli.
No es casualidad que la figura de Pedro Albizu Campos haya coincidido con la época de esa “fiebre” de emigración de puertorriqueños a la Metrópoli. La situación colonial en aquella época no aguantaba más presión y el poder político colonial NECESITABA una válvula de escape social, económica, pero más que nada, POLÍTICA.
En este sentido, la emigración de puertorriqueños a los USA era análoga a la estrategia nazi de transportar judíos en trenes hacia los guetos… pero con un grado de mayor sofisticación.
El gobierno de la Metrópoli NO estaba ajeno a la situación social del puertorriqueño. Cualquiera pensaría que alguna agencia que se dedicara al bienestar social, dentro de ese gobierno, se encargaría de documentar y estudiar la pobreza de Puerto Rico. Sin embargo, fue una división llamada “Office of War Information” quien documentó la pobreza en Puerto Rico y los lugares donde emigrarían los pobres a los USA. Tal misión de documentación fue encomendada al fotógrafo Jack Delano.
Es decir, el gobierno colonial, que estaba manejado directamente por las fuerzas armadas de los USA, sabía desde el principio de la década de los 1940's a dónde se movilizarían los sectores pobres de Puerto Rico para “acomodarlos” en su territorio, y la documentación que recopiló en sus archivos evidencian una planificación sistemática para movilizar una masa de la población puertorriqueña hacia los USA.
Pero, esa planificación militar era un evento “natural” si vemos que el gobierno de Puerto Rico estaba entregado a la milicia de USA, ya que los gobernadores pertenecían al propio ejército de la Metrópoli.
Los puertorriqueños que salieron de aquí para allá, en esa gran emigración, se llevaron en su imaginario hasta los asesinatos de nacionalistas en el 1935 bajo el manto del Coronel de la Policía de Puerto Rico, Francis E. Riggs, quien fue luego ajusticiado por otros dos nacionalistas, que lo esperaban a su salida de una misa de la Catedral.
En marzo de 1937, ocurre la Masacre de Ponce, donde la policía asesina a 21 manifestantes nacionalistas desarmados, y a algunos transeúntes, incluyendo a una niña de 7 años, y además hieren a unas 200 personas, en un tiroteo que duró unos 15 minutos. Esa masacre fue avalada por el gobernador norteamericano de Puerto Rico, Blanton Winship, quien fuera sacado del cargo en el 1939 después que el congresista de USA, Vito Marcantonio, le formuló cargos en Nueva York.
Su sucesor en el puesto es otro militar norteamericano llamado William D. Leahy, quien se encargó entonces de armar un plan para calmar los ánimos de lucha política en Puerto Rico. Es aquí donde el Partido Popular Democrático (P.P.D.) empieza a tomar un protagonismo en la política, y es bajo Luis Muñoz Marín que se da gran parte de la emigración de los puertorriqueños a USA.
Juan González, el autor del libro “Harvest of Empire: A History of Latinos in America”, fue entrevistado por Amy Goodman para Democracy Now, junto a Juan Manuel García Passalacqua, el 22 de marzo de 2007, con motivo de la conmemoración de la “Masacre de Ponce”, también conocida como la “Masacre del Domingo de Ramos”, por haberse celebrado el primer día de la Semana Santa, aquel 21 de marzo de 1937, 50 años antes de la entrevista. González leyó una parte del libro:
After the Palm Sunday Massacre, hysteria and near civil war swept the island. Nationalists were hunted and arrested on sight. Some headed for exile in New York City or Havana. Graciela, our family’s only Nationalist Party member, decided that nothing could be won by fighting the Americans. With Albizu [Campos] in jail and the Nationalist ranks decimated, she abandoned the party.” And, of course, within a few years, most of my family then came to the United States.
Esa violencia en la defensa de la nación puertorriqueña, con un jefe de la policía de la Metrópoli que pertenecía a la milicia de USA, y de gobernadores militares, fue la que llevaba gran parte de los emigrantes puertorriqueños a los USA, de los años 1930’s 1940’s y 1950’s. Las estructuras políticas de la colonia estaban llenas de burócratas y militares norteamericanos, y el gobierno de Luis Muñoz Marín y su P.P.D. facilitó una “transición” para cambiarle la cara a la colonia.
Es decir, los puertorriqueños emigrantes de aquellos años 1930’s y 1940’s se llevaron en su imagen de Puerto Rico a los USA, un país gobernado POR MILITARES desde el 1898, donde la enseñanza en un pueblo de habla hispana se brindaba en el idioma inglés, para aterrizar, o desembarcar, en la Metrópoli que era regida por un gobierno civil. Pero, el puertorriqueño que llega allí en esas condiciones, se da cuenta en su llegada, que aquel gobierno “civil”, no aceptaba en su espacio a los civiles puertorriqueños y que el primer espacio de poder que tenía que luchar era el racial, en frente de los yanquis blancos, pero también en frente de los italianos, o de los negros, que se agrupaban a su vez en sus distintos guetos.
Algunas personas piensan que a la llegada de los norteamericanos en 1898 se instituyeron unos organismos gubernamentales guiados por la ideología democrática. Pero la realidad era que la colonia era manejada directamente por el ejército desde el puesto de gobernador y fue la lucha de los nacionalistas la que despertó en el entorno social esa confrontación, que a la larga fue acallada con una infraestructura colonial con un gobierno civil, donde los puertorriqueños serían los que acapararían los puestos de mando, para manejarle la colonia a los USA.
La transición del puertorriqueño de la Isla a USA de esa época, se dió en un contexto de un gobierno militar colonial en la Isla a otro de gobierno civil en el “inland” de la Metrópoli. En la Isla, en la colonia con el gobierno militar de USA, el puertorriqueño era un extraño en su propia tierra, era el “otro”; mientras que allá, en los guetos de USA, el puertorriqueño pasó a ser también “otro”.
Antes, bajo el domino español, los puertorriqueños debatían cuál era la “patria”. Luego, las condiciones de la colonia bajo el régimen de USA se tornaron insoportables a partir de la pobreza generalizada y como “remedio” al lío sesgaron la población de tal manera que en la Isla, los puertorriqueños debatirían la “nación” en unos términos distintos a los puertorriqueños que emigraron a USA. No debemos olvidar que esta movilización, más que un proceso de búsqueda de oportunidades, por su masividad, fue armado a partir de los organismos gubernamentales de la Metrópoli, y este nuevo ingrediente, que NO tienen otros movimientos poblacionales, atan inevitablemente el nudo de la definición de la “nación”, con una soga de dos extremos: la conciencia de los puertorriqueños de la Isla con la conciencia de los puertorriqueños emigrantes en USA.
Todavía nos falta una cuarta parte en esta reflexión que carga con la constante pregunta: ¿Cómo se define la “nación puertorriqueña” en estas circunstancias...? Allí trataremos si el asunto del idioma y la “raza” es uno relacionado a la “definición de nación puertorriqueña”…
Mientras tanto, presentamos una canción dedicada a los eventos del ajusticiamiento de Francis E. Riggs, escrita y cantada por Roy Brown…


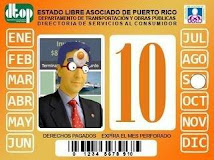



















25 comentarios:
It still doesn't matter... at all...
Elco Lao:
El candidato electo a la gobernación (1976), Carlos Romero Barceló, dijo a la Revista norteamericana The Minority of One “que no existe algo así como una cultura digno de ser conservado.”
Continua....
Elco Lao:
Hay muchos políticos que utilizan este cliché:
“Mi patria es Puerto Rico, mi nación es Estados Unidos.”
A Riggs lo mataron en el 1935. Pero en el 1937 quien comandó la policía en la Masacre de Ponce, no fue un gringo, fue el Coronel Orbeta.
Desde la primera ley de gobierno civil (Foraker Act) en 1900 hasta 1948, los gobernadores eran nombrados por el presidente de EEUU, pero la mayoría fueron civiles:
WILLIAM H. HUNT- 1900 - 1904, BECKMAN WINTHROP- 1904 - 1907, REGÍS H. POST- 1907 - 1909, GEORGE COLTON- 1909 - 1913, ARTHUR YAGER- 1913 - 1921, Lcdo. JOSÉ BENEDICTO (Interino)-1921, E. MONT REILY- 1921 - 1923, Lcdo. JUAN B. HUYKE (Interino- 1923, HORACE M. TOWNER -1923 - 1929, JAMES R. BEVERLY- 1929, Col. THEODORE ROOSEVELT- 1929 - 1931, JAMES R . BEVERLY- 1932 - 1933, ROBERT HAYES GORE- 1933 - 1934, BENJAMÍN J. HORTON (Interino)1934, GENERAL BLANTON WINSHIP-1934 - 1939, JOSÉ E. COLON (Interino) 1939, ALMIRANTE WILLIAM D. LEAHY- 1939 - 1940, JOSÉ M. GALLARDO (Interino)1940, GUY J. SWOPE-1941, REXFORD GUY TUGWELL- 1941 - 1946, JESÚS T. PIÑERO.
Ofrezco los datos para poner la discusión en contexto.
A mí me parece que lo que se genera en las gestas de rechazo a los ataques holandés, inglés (1797) no es una conciencia de patria propia, sino de lealtad criolla a España: "En el puente de Martín Peña mataron a Pepe Díaz que era el soldado más bravo que el Rey de España tenía", dicen unas coplas del momento. Lealtad que España pierde definitivamente en el 1887 con el episodio de los compontes.
Lo que pasa es que el Farm Security Administration que es la agencia pivote de Roosevelt para enfrentar la situación creada por el Dust Bowl y la Gran Depresión, pasa sus recursos de propaganda a la Office of War Information frente a la inminente entrada de EEUU a la guerra. No es que la documentación fotográfica o de otra naturaleza se pusiera en manos de una oficina militar para PR exclusivamente.
Elco, no es que existiera una estrategia de EEUU, como cuestión de política de Estado, para transportar puertorriqueños fuera de la Isla. Hubo compañías agrícolas que, a principios del siglo 20, se llevaron braceros a Hawaii y a otros lugares de EEUU, inclusive por medio de engaño. Hubo expropiación en Vieques a partir de los 1940 por razones de guerra. Pero la migración de los 1940 en adelante cae bajo el signo de Muñoz y Moscoso y su proyecto económico. Como discuten César Ayala y R. Bernabe en PR in the American Century (obra curiosamente poco discutida en la isla), la emigración disminuyó en los 1930 a causa de la depresión y resurge en los 1950 imantada por la expansión de la economía de EEUU de posguerra. Además los progresos en la aviación civil hicieron más accesible el transporte a ciudades de EEUU abaratando el costo. Ayala y Bernabe discuten que esta ola migratoria no fue obra de ningún gobierno, pero que ,una vez comenzó, el gobierno de Muñoz y Moscoso la estimularon para paliar la alta tasa de desempleo que no respondía favorablemente a Operación Manos a la Obra, porque las nuevas industrias no lograban absorber la mano de obra desempleada por el colapso de la industria cañera y de las artesanías de aguja. De esta manera, entre 1950-1970 emigró a EEUU, o el equivalente al 27% de la población de 1950. Pero no fue una conspiración; fue el resultado lógico de un desarrollo económico social particular.
Myrisa:
Empezaré con el final:
Antes de contestarte, permíteme aclarar lo que ya dije: NO soy un maestro de Historia ni un perito en esa disciplina. Sólo miro los procesos históricos desde mi “subjetiva” perspectiva. Agradezco que aportes siempre a esta y otras reflexiones porque siempre, SIEMPRE refinas mis argumentaciones y las llevas a aclarar mi discurso y pensamiento. Lo agradezco, como siempre, con el ánimo pedagógico que me guía, porque me gusta aprender…
¡Vamos ahora a la metralla…!
No dije en ningún momento que a Riggs estuvo a cargo de la Masacre de Ponce. El “link” que hice en “Francis E. Riggs” te refier e a la página “The Officer Down Memorial Page, Inc.” donde dice:
COMIENZA CITA
Cause of Death: Gunfire
Date of Incident: Sunday, February 23, 1936
TERMINA CITA
La mayoría de los gobernadores, aunque tenían la “etiqueta de “civiles” en ocasiones, según el Dr. Jorge Rodríguez Beruff, eran militares en retiro o eran civiles que estuvieron ligados muy directamente a la estructura militar, mayormente a la marina de guerra.
Myrisa:
Aunque BECKMAN WINTHROP no tenía un pueso militar a la hora de ser gobernador de Puerto Rico, “In 1909, he was made Assistant Secretary of the Navy by President Taft”.
En el caso de GEORGE COLTON: During the early part of the 1900s, he served in the United States Army and attained the rank of colonel by 1905.
THEODORE ROOSEVELT (JR.): In 1921, when Warren G. Harding was elected president, Teddy was appointed Assistant Secretary of the Navy. Here he oversaw the transferring of oil leases from the Navy to private corporations.
En el caso de ROBERT HAYES GORE, aunque era civil, resulta interesante la referencia de A. W. Maldonado de su libro “Luis Muñoz Marín: Puerto Rico’s Democratic Revolution” en la página 102, acerca del candidato a gobernador de Puerto Rico, Robert Hayes Gore: “After an exceptionally long consultation process by the War Department’s Bureau of Insular Affairs, and the White House itself, the President selected the candidate proposed by the head of the Democratic Party, Postmaster General James Farley, an inssurance businessman an publisher of small newspapers in South Florida.” Es decir, aunque este era un candidato “civil” el Pentágono pasaba juicio y decidía quiénes eran los gobernadores de Puerto Rico.
No debemos olvidar que con BENJAMÍN J. HORTON, el jefe de la policía Coronel Francis E. Riggs se puso las botas: In the 400-year-old fort which serves as the governor's mansion, Acting Governor Benjamin J. Horton was lunching with Deputy NRAdministrator Boaz Walton Long. NRAdministrator Long stepped to the window, took one look at the crowd and at the tack-strewn streets, decided to postpone his inspection tour of the island. Colonel Francis Riggs, chief of the Puerto Rican police, came bumping into San Juan from Rio Piedras with 23 punctures. "This is anarchy!" he cried.
Obviamente, el GENERAL BLANTON WINSHIP y el ALMIRANTE WILLIAM D. LEAHYpertenecían a la milicia…
Aunque GUY J. SWOPE fungió como “civil”, luego de tener el puesto de gobernador entra a las fuerzas armadas con el rango de Comandante: He also served in the United States Naval Reserve, Military Government Branch where he attained the rank of Commander.
Myrisa:
El Dr. Jorge Rodríguez Beruff señala a un hecho indiscutible de gobiernos dirigidos por gobernadores que eran nombrados por el propio presidente de USA, donde las fuerzas armadas, y en Puerto Rico, específicamente la Marina de Guerra de USA, tenía sus privilegios en la evaluación de los candidatos. Esta toma de decisiones desde la milicia, aunque vista de gabán a aquellos hombres, los perpetúa dentro de una COLONIA militarizada.
En cuanto a la “conciencia de patria propia” versus la “lealtad criolla a España”, me refiero a una formación de la conciencia. Reconozco que esta no se da de la noche a la mañana, pero en el ataque de los holandeses de 1625, el Capitán Boudewijn Hendricksz o Balduino Enrico, estuvo un mes tratando de capturar a San Juan, y las milicias voluntarias jugaron un papel importante en esa guerra. A su retirada de la ciudad, Enrico incendia a San Juan, y trata de entrar por Aguada y fue la milicia local, de criollos, la que les dió la última patada. Independientemente de las “causas” que defendieron aquellos soldados criollos, los ataques con incendio a la población puertorriqueña se combatieron, y cuando queman la casa de uno, uno sale a la calle a defender su lugar. Por esto es que surge un espíritu de pertenencia, porque la defensa inmediata es hacia a la casa propia y no a la casa que los españoles tienen en España.
No sé cómo debatir tu argumento de que un “Office of War Information” tire fotos con la finalidad de cultivar tierras a través de la “Farm Security Administration”… Puerto Rico era parte del mapa de guerra de USA, tanto para su estrategia de expansión imperial y como parte de esto, la construcción del Canal de Panamá que planificaron construirlo inicialmente a través de Nicaragua, y tuvieron que hacer un Plan B, construyendo un nuevo país a partir del Tratado Thompson-Urrutia, como para su defensa en la Segunda Guerra Mundial. A los USA NO les convenía MILITARMENTE tener una colonia en convulsión en esos escenarios de expansión y guerra. Y lo que expongo aquí es que el gran movimiento poblacional de Puerto Rico a los USA era parte de ese plan MILITAR.
No es cierto que la emigración de la década del los 1940’s no haya sido significativa, ya que desde 1930 hasta 1939 emigraron 12,715 puertorriqueños a USA y desde 1940 hasta 1949 emigraron 145,010, lo que se traduce a un aumento de once veces la emigración. Abundaré más acerca de esto, pero por el momento basta decir que una cantidad sin precedentes empieza a emigrar a los USA en una década de gran conflicto político, con la necesidad de la Metrópoli de que en la colonia no exista dicho conflicto.
Como quiera, al final dirás que en mi análisis político me amarro a una “teoría de la conspiración”, y que todo este fenómeno de la emigración es “el resultado lógico de un desarrollo económico social particular”…
Lo que todavía no entiendo de tu análisis de la historia de Puerto Rico es cómo puedes entender con tanta precisión los procesos de “conspiración” ACTUALES en los USA, como muy bien reseñas en tu reflexión titulada “Crece la oposición a las detenciones prolongadas de Obama”, y cómo tratas de ignorar o evadir o tomar a la ligera las “conspiraciones” que tiene que hacer una Metrópoli para mantener el régimen ilegal llamado COLONIA… ¿Por qué tanta viveza para una cosa y tanta liviandad para la otra…?
Don Segundo:
Carlos Romero Barceló llevará siempre la mancha de haber llamado "héroes" a unos policías que asesinaron a Carlos Soto Arriví y a Arnaldo Darío Rosado. ¿Qué puede saber de "cultura" una persona que no respeta la dignidad ajena...?
En cuanto a los términos "patria" y "nación", cada una forma una concepción del discurso histórico que implica en cada tiempo anterior dos concepciones distintas, pero que AHORA, en el contexto de definición nacional son sinónimos...
Anónimo:
Si a mí no me importara algo, entonces ni lo leo, ni lo comento... Gracias, porque te importó...
El jefe de la policía, era el Coronel Enrique Orbeta y el jefe de la policía, en Ponce era el Capitán Felipe Blanco. El Capitán Guillermo Soldevilla le dice a los cadetes: “Muchachos no pueden marchar.”
Elco:
"La mayoría de los gobernadores, aunque tenían la “etiqueta de “civiles” en ocasiones, según el Dr. Jorge Rodríguez Beruff, eran militares en retiro o eran civiles que estuvieron ligados muy directamente a la estructura militar, mayormente a la marina de guerra." Cierto. Pero para poner el asunto en perspectiva convendría recordar que a excepción de los dos Adams, Van Buren, Cleveland, Taft, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover y F.D.Roosevelt, todos los presidentes hasta Bill Clinton fueron militares. Estas excepciones se reducen si tomamos en cuenta que Taft fue, primero, Secretario de Guerra y F.D. Roosevelt fue asistente del Secretario de la Armada. Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Bush I fueron oficiales de la Armada, en la época en que esa fue la rama de las fuerzas armadas por excelencia, lo que duró hasta que cerró el siglo 20. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Presidents_by_military_rank#Did_not_serve_in_uniform De manera que esa es la cultura política de Washington. No es un diseño para Puerto Rico que es lo que discutimos. No descarto sus efectos sobre el desarrollo político social de la Isla ni que la Armada tuviera una voz fuerte en las consideraciones sobre Puerto Rico. Pero no es correcto decir que si un gobernador gringo en PR sirvió en las fuerzas armadas, eso hace que el gobierno de la Isla fuera de naturaleza militar. Colonial, sí, que Puerto Rico fuera un enclave industrial-militar durante la Guerra Fría, también. Que por eso tuvieramos gobiernos militares, no. Por lo menos, no más militar que el del presidente W. Taft en Washington, ex secre de Guerra.
Elco:
..."tu argumento de que un “Office of War Information” tire fotos con la finalidad de cultivar tierras a través de la “Farm Security Administration”…" No dije eso. Dije que el equipo de fotógrafos, cine y grabadores que luego fue parte del OWI, fue primero el staff del FSA cuando no existía la OWI. Luego pasó a ser parte del esfuerzo de propaganda de la guerra, especialmente porque el pueblo de EEUU era de tradición aislacionista y había que usar recursos especiales para convencerlo de entrar a la guerra. Se nos hace difícil verlo hoy, pero en ese entonces, to'el mundo fue reclutado para el esfuerzo de guerra. Tan así que las fábricas tuvieron que ser operadas con mano de obra femenina, un desarrollo sin precedente en EEUU. Delano, Frank Capra y otros artistas no fueron la excepción.
BTW, el Canal de Panamá inauguró en el 1914.
"basta decir que una cantidad sin precedentes empieza a emigrar a los USA en una década de gran conflicto político, con la necesidad de la Metrópoli de que en la colonia no exista dicho conflicto." Algo me perdí porque no logro ver cuál era el gran conflicto político entre metrópolis y colonia en los 1940. Por lo menos que se manifestara de manera significativa en la población. La época de las movilizaciones de masa importantes del Partido Nacionalista ocurrieron en los 1930 durante la Depresión. Cuando Albizu regresa en el 1948, encuentra a un Puerto Rico diferente que, para bien o mal, se transforma bajo las políticas del Nuevo Trato y del estado benefactor. Coincido contigo en que EEUU quiere una colonia pacífica en su estrategia mundial de Guerra Fría y que esa necesidad es la que prevalece frente a otros intereses y tendencias más reaccionarias en EEUU. Pero no se sostiene decir que " el gran movimiento poblacional de Puerto Rico a los USA era parte de ese plan MILITAR." Aquí es donde diferimos, en la creencia de Washington formuló la emigración de puertorriqueños como parte de su estrategia de dominio militar. Las cosas no son así de simples.
Las detenciones prolongadas de Bush o las propuestas por Obama no son parte de una conspiración y nunca he dicho que lo sean. Es algo que se discute abiertamente en EEUU. Inclusive hay una película: "Rendition" sobre el tema. Hay una oposición fuerte que se manifiesta en grupos civiles y ha logrado resultados positivos en los tribunales. De eso también hemos hablado mucho. El Congreso también ha tenido que aceptar investigar estos asuntos, aunque todavía con alguna timides. EEUU es, nos guste o no, es todavía una democracia representativa con todo lo que eso quiere decir en el sentido histórico. Hay lucha, disensiones, check and balances. Hay derechos civiles que adelantan, a veces, a veces se estancan. Pero el Pentágono no tiene un poder ilimitado (BTW el término es de 1943). La oligarquía no tiene un poder ilimitado. El pueblo tiene poderes y cree en tener poderes. La pelea no ha sido decidida. Esa entrada mía que incluyes es, precisamente, sobre la reacción inmediata de sectores de la Prensa a la propuesta de Obama e incluye periodista que lo apoyaron a la presidencia.
¿Hay grupos o sectores dominantes conspirando? Probablemente. Lo importante es saber si lo que ocurre es producto de dichas conspiraciones o el resultado de la dinámica institucional o entre fuerzas sociales opuestas en intereses.
Don Segundo:
Acuso recibo de su nota histórica.
Quiero aclarar que no pretendo en este espacio narrar la historia de la lucha nacionalista. Más bien, quiero acentuar un contexto histórico a la hora de hablar de los emigrantes puertorriqueños a USA porque en no pocas ocasiones, los isleños que permanecemos aquí, tenemos una concepción individualista del puertorriqueño que se va e ignoramos el porqué sociológico y político de esa emigración.
No pretendo decir que cada puertorriqueño que se va para USA tiene una conciencia política clara de lo que sucede política y socialmente, cuando a la vez este también ignora que es parte de una gran masa que se va y que esa masa NO ES AMORFA.
Cuando el movimiento poblacional es MASIVO, entonces cabe la pregunta de qué sucedió y sucede en ese contexto político-social... Y como dije desde el principio, cargo con una pregunta: ¿Cómo se define la “nación puertorriqueña” en estas circunstancias...?
No planteo esta con el ánimo de contestarla en su totalidad sino como una guía para una reflexión que es necesaria si aspiramos a ser una misma nación, hermanados los de aquí y los de allá...
Le adelantaré mi respuesta a la pregunta planteada, ¿Quiénes no son de aquí...?: No son de aquí los que niegan la nación, los que niegan la patria. Son de AQUÍ los que la defienden...
Myrisa:
Sé que NO dijiste nada acerca de que la finalidad de las fotos eran para cultivar tierras, sino que traté de llevar tu argumento al extremo, y tú muy bien lo dices ahora: “Se nos hace difícil verlo hoy, pero en ese entonces, to'el mundo fue reclutado para el esfuerzo de guerra.” De eso se trata mi argumentación. Ahora mismo el gobierno de USA podría trasladar las escuelas a manos del ejército, o del homeland security (no me digas que en tus reflexiones has condenado aquel ID en las licencias por ser una intervención indebida de espionaje). Ahora to’el mundo se ve como un defensor de la “seguridad nacional” o como un potencial “enemigo combatiente”…
NO es normal, ni ahora ni enantes, que un gobierno que se llame “civil” quiera gobernar con gabanes, mientras su ropa interior es de la milicia… Y si es “normal”, esa normalidad constituye una demagogia que tenemos que denunciar, tanto desde una historia “light” de la nación puertorriqueña, como desde la actualidad, como tú muy bien haces desde tu Blog “En el país de los ciegos…”
A mí se me hace difícil comprender el porqué en los USA un Joseph Raymond McCarthy tuvo un protagonismo tal que influyó su “espíritu” en legislaciones de Puerto Rico como “la Mordaza.” Tú podrías decir que eso es parte “del esfuerzo de propaganda de la guerra, especialmente porque el pueblo de EEUU era de tradición aislacionista y había que usar recursos especiales para convencerlo de entrar a la guerra” (y aclaro que no has dicho esto de McCarthy…).
Pero los USA AHORA utiliza la misma arma de la propaganda, AHORA Y ANTES… ¿Dónde está la diferencia…? Quizás piensas que nuestros antepasados eran una especie de almas ingenuas, incluyendo a los que gobernaban. Pero a través de la historia, el juego del poder es el mismo, el Estado favorece al grande en detrimento del chiquito.
Y sigo preguntándome el porqué al evaluar la historia, unos principios resurgen en ti como “el resultado lógico de un desarrollo económico social particular”, mientras que asuntos como el “bailout” son despreciables (como yo también coincido contigo en tu postura del “bailout”). Es decir, tienes una conciencia muy crítica a la hora de evaluar los asuntos políticos de USA en el presente, y coincido contigo en la mayoría de los casos, pero los mismos principios que utilizas para ese juicio crítico de las presentes administraciones de USA, los evades para aplicarlos a las antiguas administraciones de USA…
Claro, tú me das una respuesta a esta pregunta: “EEUU es, nos guste o no, es todavía una democracia representativa con todo lo que eso quiere decir en el sentido histórico.”
Podríamos estar debatiendo este punto hasta cansarnos, pero, supongamos que esto es cierto; entonces, ¿por qué USA mantiene a Puerto Rico bajo un régimen colonial…? Aunque digas que “La oligarquía no tiene un poder ilimitado. El pueblo tiene poderes y cree en tener poderes. La pelea no ha sido decidida.”, en Puerto Rico llevamos más de 100 años esperando a que aquel pueblode “democracia representativa”, de una vez empiece a madurar y comprenda que estamos sujetos a ellos en un régimen ilegal como unos simples súbditos sin rey…
Por mi parte, no creo que los USA se distinga por ser una “democracia representativa”. Tengo un sentido más amplio de lo que es ser una persona libre. Esto no quiere decir que en las demás naciones del mundo exista también “democracias representativas”… Me refiero a los USA como una Metrópoli que tiene una colonia llamada Puerto Rico…
Y es ESA condición colonial, que está guiada por todo un complejo militar, porque somos colonia a partir de una INVASIÓN MILITAR, la que lleva al gobiernoa de USA a dictar políticas de emigración, en nuestro caso, de una de las emigraciones más grandes per cápita a nivel mundial en la historia reciente…
Myrisa:
Creo que si tuviese que hacer una imagen que contraste nuestras distintas perspectivas: Tú ves a los USA como un feto que se desarrolla en un vientre, mientras que yo veo a USA como un natimuerto.
Tú la ves como una comunidad que se desarrolla en la lucha por la democracia, y yo la veo como una nación que dice ser democrática pero que a la larga está arrastrada por un espíritu imperialista, que ni en el interior ni en el exterior de su suelo respeta las libertades humanas…
Elco, dices: "Ahora mismo el gobierno de USA podría trasladar las escuelas a manos del ejército, o del homeland security (no me digas que en tus reflexiones has condenado aquel ID en las licencias por ser una intervención indebida de espionaje). Ahora to’el mundo se ve como un defensor de la “seguridad nacional” o como un potencial “enemigo combatiente”… Podría teóricamente, pero dudo que lo intente o que tuviera éxito de intentarlo. También intentaron el Real ID y fracasó como sabrás, si has seguido nuestros posts y el bloque de info que ofrecemos sobre el tema. Mi cantaleta sobre el Real ID ha sido más por la actitud sumisa del gobierno de AAV que se cantó "soberanista" y que sé quiere decir neo-colonialista y por la indiferencia de grupos políticos de derecha a izq. que ni se inmutaron.
Dices: "NO es normal, ni ahora ni enantes, que un gobierno que se llame “civil” quiera gobernar con gabanes, mientras su ropa interior es de la milicia…. Como apunté, ha sido una tradición que los presidentes en EEUU hayan servido en las fuerzas armadas. Esto ya no es así desde Clinton y es un tema de interés para análisis el que en la formación de un líder, el adiestramiento militar se considere importante. Quizá porque el presidente es también jefe de las fuerzas armadas. Pero de nuevo no es asunto de hipocrecía. Esto mismo ha ocurrido con democracias representativas y democracias populares. El ejemplo más reciente es el de Hugo Chávez en Venezuela, un militar electo presidente con un programa populista. Ho Chi Minh y Mao fueron cabezas de gobierno que primero fueron líderes militares, así como lo fue G. Washington. El General Charles de Gaulle fue presidente de un gobierno civil y de una de las democracias más recias de Occidente. ¿Y Cuba qué es?, porque los hnos. Castro se quitaron el uniforme militar apenas el otro día, como decimos.
Elco, dices: "Joseph Raymond McCarthy tuvo un protagonismo tal que influyó su “espíritu” en legislaciones de Puerto Rico como “la Mordaza.” Tú podrías decir que eso es parte “del esfuerzo de propaganda de la guerra, especialmente porque el pueblo de EEUU era de tradición aislacionista y había que usar recursos especiales para convencerlo de entrar a la guerra” No hay que dudar que el "espíritu" de persecución contra comunistas y grupos de izquierda en EEUU que estelarizó el Senador McCarthy (después de la guerra 1945 y al comenzar la Guerra Fría) tuvo una influencia en el fenómeno de la mordaza en PR. (McCarthy nada tuvo que ver con crear un ambiente propicio a la voluntad de guerra en el pueblo de EEUU. De hecho, durante la guerra la URSS era aliado de EEUU y Stalin (Papa Joe y Uncle Sam) era un héroe popular. El Partido Comunista de EEUU y las centrales obreras que fundaron sus cuadros y sobre las que ejercía gran influencia (CIO, AFL-CIO) eran aliados de los nuevo-tratistas y demócratas rooseveltianos, actuando bajo los acuerdos de la Tercera Internacional. Fue luego de la guerra, la disputa de EEUU y la URSS sobre los territorios liberados de los nazis y el inicio de la Guerra Fría que está alianza se rompió.)
Si bien es cierto que el ambiente de macartismo y de la Ley Smith en EEUU tuvieron su efecto sobre el ambiente político en Puerto Rico, no lo es menos que las leyes de La Mordaza tuvieron sus propias causas y propósitos locales. Fundamentalmente, el gobernante Partido Popular tenía el proyecto del ELA y en el 1948 fue alertado por el regreso de Albizu y el posible avivamiento de focos nacionalistas ejemplarizado en la Huelga Universitaria del 1948, pero aún más, en mi apreciación, el desarrollo de nucleos de agitación socialista y sindicatos de izquierda (CGT) que ganaron gran influencia durante el período de la guerra y la alianza EEUU-URSS y que podían representar significativa oposición al proyecto de recuperación de la antigua clase hacendada y burguesía compradora puertorriqueña renacida en el PPD. Poco se discute aquí que los políticos más "pro-americanos", los del Partido Republicano estadista, se opusieron radicalmente a La Mordaza. De hecho fue el representante republicano Leopoldo Figueroa, quien bautizó estas leyes con el título de "La Mordaza". Poco se discute también que la Prensa de de la época, dirigida por El Día de Ponce presentó oposición al intento de amordazar la opinión pública y que un amplio frente de organizaciones y grupos se declaró contra ésta. Curiosamente, poco se discute que el autor de las leyes de La Mordaza, José Trías Monge, luego jefe del Supremo local, escribiera The Trials of the Oldest Colony (1998). Hoy a los neo-nacionalistas aliados del neocolonialismo cobijado en el PPD no les gusta mencionar este episodio ni a sus actores reales. La Mordaza fue parte de las bases fundacionales del ELA. Pero no hay que ocultar, por ello, que la población puertorriqueña aceptó y optó por esta opción porque de alguna manera concluyó que era una oportunidad para superar su atraso y pobreza. Con una combinación de persuasión y de represión, como siempre ocurre con los gobiernos, el régimen del PPD logró convencer a los puertorriqueños de que les ofrecía la mejor opción, dada las circunstancias del país. No fue una conspiración, fue la dinámica o dialéctica (concepto tan mal entendido) de las fuerzas y los intereses sociales en juego.
Dices: el Estado favorece al grande en detrimento del chiquito". Hay muchas teorías sobre el Estado. Yo prefiero la que predica que el Estado es el poder organizado de intereses sociales que corresponden a una formación histórico social. El Estado (que no es lo mismo que gobierno) tiende a favorecer a quienes le controlan, por supuesto, pero en su propósito de permanecer no siempre puede aplastar al "chiquito", muchas veces necesita hacer concesiones que luego se convierten en derechos.
Elco, dices: "al evaluar la historia, unos principios resurgen en ti como “el resultado lógico de un desarrollo económico social particular”, mientras que asuntos como el “bailout” son despreciables. Condené el bailout de EEUU, como otros grupos y analistas, por ser una transferencia de la riqueza pública a manos de la oligarquía financiera. No creo fue una conspiración, sino un evento explicable dentro de la lógica de una economía de gran desarrollo tecnológico y extraordinaria capacidad productiva pero dominada por un sector financiero que impide la distribución del valor creado y contradice el desenvolvimieto "natural" de las fuerzas productivas. Fue la desproporcionada financialización de la economía de EEUU, incluyendo su creciente influencia sobre las esferas políticas, la que generó la crisis que, irrespectivamente de los posibles episodios "conspirativos" para manipular los mercados financieros y pasarle la crisis a otros, tiene sus bases en disfuncionalidades de la economía real y en las disparidades en la distribución y en el poder económico de los grupos sociales en EEUU y a nivel global. Si "en principio" denuncié el bailout, no lo hice desde una perspectiva de las teorías de las conspiraciones.No digo que en ocasiones no sean válidas para explicar eventos específicos, sino que los análisis de conspiración hay que fundamentarlas con datos y documentos, no con silogismos al estilo de: A los poderes militares de EEUU les convenía una colonia pacífica en PR, EEUU tenía el poder para transportar masas puertorriqueñas a EEUU igual que lo hicieron los nazis con los judíos, ergo, la emigración puertorriqueña de los 1940-1970 fue una conspiración militar de EEUU. (¿Falta algo, no?)
Dices: "supongamos que esto es cierto; (que EEUU es una democracia representativa) entonces, ¿por qué USA mantiene a Puerto Rico bajo un régimen colonial…? Porque, históricamente, una cosa no excluye la otra, pues Francia, cuna de la "libertad, fraternidad e igualdad", tuvo colonias hasta después de la 2nda guerra. (Argelia e Indochina, por ejemplo) Gran Bretaña tuvo colonias, siendo cuna de la Magna Carta. EEUU ha practicado una política imperialista, aunque adoptó una gran Constitución y aunque, en la opinión de críticos como Noam Chomsky, es el país más libre. Porque la democracia representativa no es total y en momentos se comporta menos democrática que en otros. La democracia ateniense fue una democracia, pero esclavista. Era la democracia de los ciudadanos libres. EEUU era una democracia representativa durante la segregación. Los ciudadanos afroamericanos tenían, en papel, derechos que otros no le permitían ejercer. Pero los afroamericanos en lugar de repudiar esos derechos y decir que no servían, lo que hicieron fue que los exigieron para sí. Esa es la historia de los derechos civiles en EEUU a los que luego fueron añadiéndose grupos excluídos de la sociedad mayor: las mujeres, grupos indígenas, los hispanos, los discapacitados, los ancianos, los gays... hasta el día de hoy. Porque de lo que se trata no es de rechazar las libertades por falsas, sino de expandirlas y hacerlas efectivas para todos.
Elco: dices: "Tú ves a los USA como un feto que se desarrolla en un vientre, mientras que yo veo a USA como un natimuerto. Tienes derecho a tu opinión y yo a decirte que esta observación es harto subjetiva, producto de tu encono y nada relacionada con la historia. Yo no puedo decir cuál será el destino final de EEUU, pero ninguna sociedad es un natimuerto, menos sociedades que han jugado un papel de relevancia en la historia de la Humanidad. Es como si dijera que Roma fue un natimuerto porque tuvo un imperio. O que España, Inglaterra, Rusia, Turquía, etc. también lo fueron porque fueron imperios. Yo prefiero decir que EEUU se inició en un proyecto de democracia como lo concebían los teóricos de la Ilustración y que ese proyecto ha permanecido y ampliado con aspectos positivos y negativos y que está por verse qué fuerzas internas prevalecerán (si las que tienden al imperialismo y a la opresión o las que tienden a la expansión de la democracia) y cómo. Y eso de que ni afuera ni adentro los americanos (¿cuáles americanos?) respetan las libertades democráticas es una archigeneralización y me gustaría me nombraras una sociedad que se comporta integramente sin faltar a las libertades democráticas. Just name me one. Gracias por la oportunidad de compartir mis ideas.
Feliz día de los Padres!
Saludos Elco:
Quiero felicitarte al igual que a los que comparten sus opiniones en tus entradas. Darse la vuelta por sus blogs es visitar una escuela virtual e interactiva.
Me parece lamentable que mucha de la información que utilizaron como recursos para exponer sus argumentos sobre asuntos de nuestra historia haya sido recopilada y publicada por extranjeros para extranjeros.
A todos:
He estado un poco desconectado del Blog por otras prioridades que atiendo en el período de vacaciones... Espero su comprensión para que entiendan mi tardanza en las contestaciones...
Rafael:
Gracias por tus palabras...
Myrisa:
Te agradezco tu seguimiento... Sólo una referencia... Busca en la página
http://www.universia.pr/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=5874
Una noticia titulada: "Abren caja de pandora sobre la realidad de Vieques"... Trata acerca del "Plan Drácula". Verás cómo la milicia determina cómo se desplaza la población puertorriqueña. Y eso, para la época de Leahy esa milicia de USA tenía unas veititantas propiedades alredeor de todo Puerto Rico.
Evelyn Vélez Rodríguez repasa aquella historia en que la Marina de USA quería tomar más de lo que tenía y pretendía desterrar hasta los cadáveres de los cementerios de los viequenses... Si esto no es "conspiración", entonces, búscame otro término...
Don Segundo:
Gracias por sus palabras...
Saludos Compañero,
Desde que la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó en el 1960 que el coloniaje es un crimen en contra de la humanidad, no hay más necesidad para consultas o plebiscitos. La solución es entregarle a Puerto Rico su soberanía.
Pero como el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) no quiere hacer eso, ha ignorado las 33 resoluciones de la ONU pidiéndole exactamente eso. EEUU para engañar al mundo que le interesa descolonizar a Puerto Rico, continúa proponiendo plebiscitos para saber lo que quiere los puertorriqueños. Aunque 100% de los puertorriqueños queramos seguir siendo una colonia de Estados Unidos, todavía estaríamos obligado a tomar nuestra soberanía para después decidir que queremos hacer.
Lo único que sirve estos plebiscitos es para que EEUU divida los puertorriqueños. Un puertorriqueño no nos invadió para
hacernos una colonia. ¿Cuándo nos daremos cuenta que tenemos que unirnos?
¡Por eso es que tenemos que protestar pacíficamente por lo menos 3 veces al año hasta que lograr la descolonización de Puerto Rico!
José M López Sierra
www.TodosUnidosDescolonizarPR.blogspot.com
Publicar un comentario